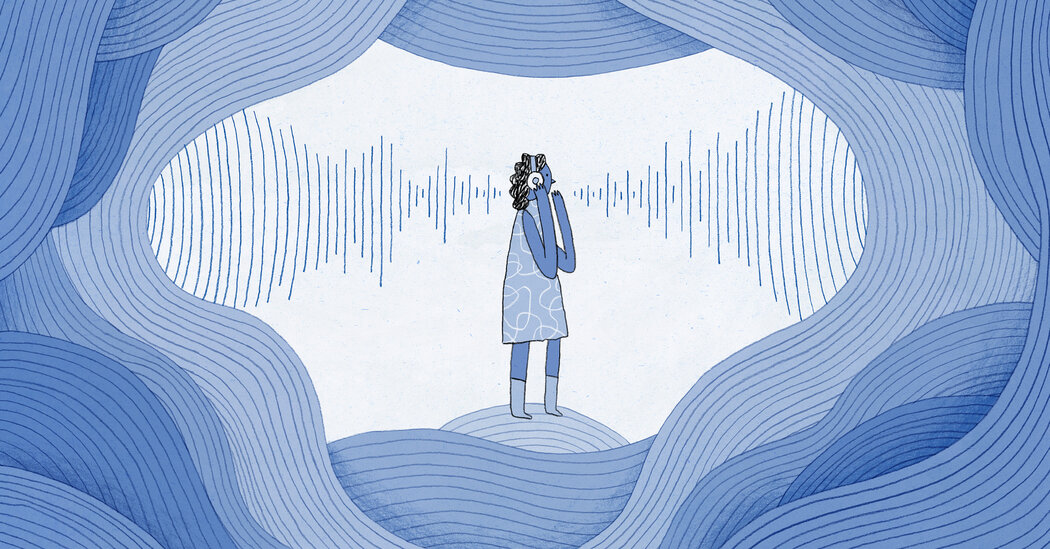
El año pasado, cuando Eli cumplió 27 años, estaba sentada en la habitación de un hotel de Montreal —huyendo del happy hour de una conferencia— mirando fotos y videos antiguos de nosotros en mi celular. Había visto esas fotos y videos cientos de veces en los casi dos años transcurridos desde la muerte de Eli en un accidente mientras hacía senderismo. Ahora había llegado a un punto de inflexión en mi carrete de fotografías en el que tenía más fotos sin Eli que con él.
Y ese desequilibrio no haría más que crecer. Nunca habría una nueva foto o video de él que añadir a mi archivo. Eli permanecía estático, atrapado en los píxeles del pasado, mientras toda la vibrante vida que me rodeaba seguía siendo fotografiada y documentada.
La parte más insoportable y desorientadora del duelo es su carácter definitivo. Nunca más habrá una conversación, una risa compartida, una foto graciosa o una mirada cómplice en la caótica mesa de la cena de Acción de Gracias.
Cerré la aplicación de fotos, sintiendo el impulso de crear algo nuevo con Eli. Llamé a su número de teléfono. La línea sonó hasta que un mensaje automático interrumpió el timbre para informarme de que su buzón de voz estaba lleno. Incluso la simple frase: “Se ha comunicado con Eli, deje un mensaje”, estaba de repente fuera de mi alcance, a pesar de los pagos mensuales que seguía haciendo a la compañía telefónica.
Tiré el teléfono sobre la cama y abrí la computadora.
Cuanto más lejos se sentía Eli, más deseaba atraerlo de vuelta a la tierra, de vuelta a la vida, de vuelta a mí. Estaba desesperada por que Eli tuviera 27 años, por mi bien y por el suyo. ¿No merecemos todos envejecer?
Era una desesperación como ninguna otra, un sentimiento que me recuerda que los humanos somos animales porque en la agonía de un dolor atroz me veo reducida a mis instintos de supervivencia, insensible a otras sensaciones e inmune a las expectativas sociales.






